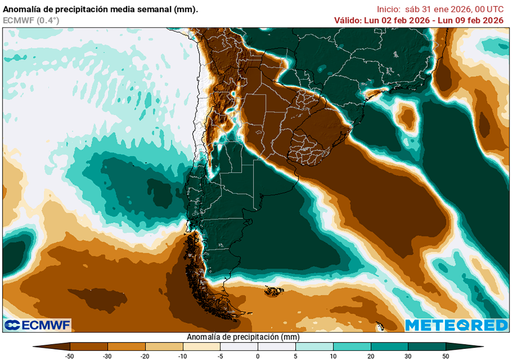Esta es la flor más grande del mundo: una sorprendente criatura roja y maloliente que desafía a los botánicos
Una flor gigantesca que huele a carne podrida, vive escondida dentro de una enredadera y aparece sólo por un rato. Un joya extraña del sudeste asiático que pone en jaque a todos los botánicos que intentaron entenderla y reproducirla antes de que desaparezca.

Algunas selvas albergan presencias que parecen diseñadas por un guionista de Stranger Things. En medio de la jungla del sudeste asiático, donde el aire es húmedo y la luz se filtra entre lianas, se abre una flor gigantesca, roja como la sangre y con un aroma tan fétido que espantaría hasta a un zorro hambriento.
Además de su increíble tamaño, esta flor no tiene tallo, ni hojas, ni raíces. Vive adherida a las entrañas de una vid del género Tetrastigma, a la que parasita por completo.

Su semilla es tan diminuta como un polvo de aserrín. Y sin embargo, si las condiciones adecuadas se combinan, ese puntito minúsculo llega a transformarse en un brote similar a una pelota de golf; luego en un repollo rojizo, y finalmente en este enorme disco carmesí salpicado de manchas claras, con pétalos gruesos que imitan la textura de la carne en descomposición. Un disfraz perfecto para atraer a sus polinizadores favoritos: las moscas carroñeras.
La familia completa de Rafflesias -unas 30 especies distribuidas entre Indonesia, Malasia y Filipinas- habita exclusivamente esos bosques cálidos y húmedos. Allí encuentra el único recurso que necesita para sobrevivir: un anfitrión al que engancharse. Dado que renunció a la fotosíntesis hace millones de años, depende totalmente de esa vid para alimentarse, crecer y florecer.
Quieta pero inasible: una flor única, extraña y en peligro
El problema es que la naturaleza le jugó una mala pasada. Las flores son unisexuales, así que la polinización sólo ocurre cuando un macho y una hembra se abren casi al mismo tiempo y a una distancia que permita a los insectos viajar entre ellas.
Para colmo, la floración dura menos de una semana. Y la planta puede demorar meses -o a veces años- antes de intentar una nueva chance.

Esa parte del ciclo es la que desespera a los botánicos. “El rompecabezas se complica cada vez más”, expresó a National Geographic la bióloga Jeanmaire Molina, de la Universidad de Long Island, quien descubrió que la Rafflesia perdió los genes de la fotosíntesis.
Si estudiarla ya era difícil en la naturaleza, conservarla fuera de su hábitat, directamente, parecía imposible. Sofi Mursidawati, botánica del Jardín Botánico de Bogor, en Java, es quien más se ha acercado al objetivo. En 2004, aceptó un proyecto que casi nadie quería tocar: tratar de cultivar Rafflesia en el vivero. Setenta años de intentos fallidos la esperaban como antecedente.

Su estrategia fue meticulosa y, sobre todo, paciente. Transportó vides huéspedes desde la selva, colectó tejidos infectados y probó distintos injertos hasta dar con un método que funcionó. El primer brote apareció en 2006 pero murió tras un huracán. Recién cuatro años después, el vivero celebró su primera flor masculina injertada. Luego llegaron dos hembras, que Mursidawati bautizó Margaret y Elizabeth.
Ese es el desafío que mantiene a los expertos en vilo. Por un lado, la destrucción de los bosques y la extracción ilegal reducen sus poblaciones naturales. Por el otro, su propia biología se interpone en cada intento de reproducirla en cautiverio. La tasa de mortalidad de los brotes ronda el 90 %. Y cada nuevo experimento es una apuesta contra el tiempo.
Aun así, la razón para protegerla es contundente. La Rafflesia es un símbolo nacional en Indonesia, un imán turístico y una rareza biológica que despierta fascinación. “Más personas querrán contribuir a su conservación cuando aprendan a apreciarla”, dijo Molina. Y tiene sentido: ¿cómo no cuidar a un ser vivo que parece salido de un cuento de ciencia ficción?
Mientras los especialistas discuten cuál es la mejor estrategia -cuidar su hábitat o perfeccionar el cultivo en cautiverio-, en los viveros de Bogor algunos brotes empiezan a asomar bajo la corteza de sus anfitriones.
Mursidawati sigue visitándolos cada pocos días y, mientras revisa una y otra vez el laberinto de vides, admite que les habla como si fueran viejos conocidos, y guarda la esperanza de que un día un ejemplar rompa la corteza, se despliegue en una flor monumental y le demuestre que la selva todavía guarda espacio para los milagros